Editorial & Columnas
Duele el departamento del Magdalena
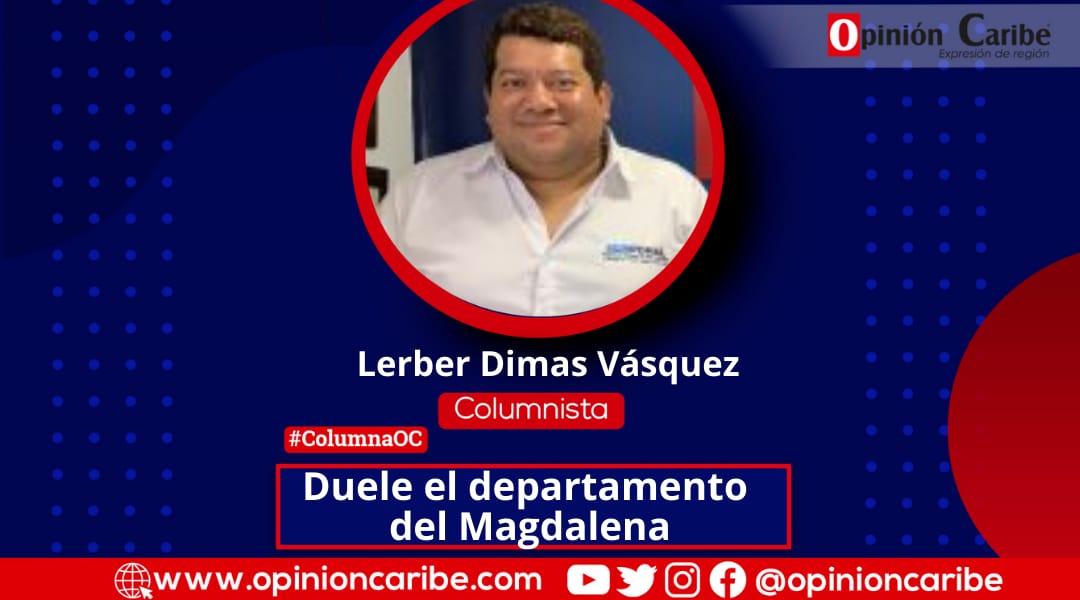
Por: Lerber Dimas V
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
El departamento del Magdalena ha sido epicentro de múltiples conflictos y constantes violaciones a los Derechos Humanos. Entre sus carreteras y caminos no hay espacios por donde no haya pasado la maldad. Sus polvorientas calles siguen siendo testigos directos de la infamia. Hace unos meses plantee que se estaba volviendo a la época dura de la violencia paramilitar y, aunque algunos afirman que no, sobre todo aquellos que no la vivieron, la realidad está ahí y, para explicarlo, voy a usar tres hipótesis en los que fundo esta posición.
La primera de ellas, parte de la teoría del modelo totalitario del enemigo sustancial, del filósofo Peces-Barba, en la que sostenía la existencia de una dialéctica, amigo-enemigo dentro de una cultura bélica en la que era necesaria la destrucción del otro, sin respeto a la dignidad humana. Un campo de exterminio avivado por el odio. El referente en su momento para este departamento fueron las guerrillas y con esto justificaron los daños. Sin embargo, hoy no tenemos guerrillas y este modelo sigue intacto, lo que advierte una equivocación al pensar que ese era el enemigo real. Los que conocen la historia del departamento del Magdalena, saben muy bien quienes despojaron, se hicieron millonarios y sostuvieron (y sostienen) caudales políticos. O ¿acaso la guerrillas tuvo que ver con la creación de los nuevos municipios para legalizar el despojo o el control de ciertos “entes territoriales” que facilitaron el impulso económico, con los cuales muchos marimberos y cocaleros legalizaron sus inmensas fortunas?
El segundo elemento tiene que ver con la violencia en sí y las formas, como lo describe María Teresa Uribe, en Matar, rematar y contrarrematar: sostener un daño más allá del necesario para matar y aquí los casos se pueden contar por centenares; es más: me atrevo a decir que fueron pocos los “afortunados” que encontraron una muerte rápida. La sevicia se convirtió en el mayor pasatiempo de los grupos paramilitares. Cortar extremidades a las personas todavía en vida, obligar a otros que van a ser asesinados ver como torturan. El mismo hecho, de cavar sus propias tumbas y de coger a una persona viva, colgarla en un arco de futbol del cuello con un gancho de metal y luego, abrir su abdomen para que las vísceras queden expuestas hasta que muera, son solo unas de las diferentes practicas que emplearon en este departamento, que llenaron de terror, o pregunten por lo menos, lo que se sentía al ver cuando le soltaban el perro negro a una persona. Un Rottweiler de las Fuerzas Especiales de Jorge 40, que alimentaban con sangre y carne humana. Solo ver su agresividad implicaba terror y desespero.
Y un tercer elemento, tienen que ver con las motivaciones económicas. El dinero es el elemento sustancial de la violencia. Los palmeros, bananeros, ganaderos y las multinacionales del carbón no decrecieron con la violencia paramilitar. Las empresas en su gran mayoría tampoco lo hicieron. El Estado no entro en crisis por el incremento militar y esto lo explica Medina Gallego en su artículo: La economía de guerra paramilitar: una aproximación a sus fuentes de financiación. Se metieron con todo, comenzando con fuentes tradicionales de financiación, pasaron después a las fuentes institucionales, a las gremiales y empresariales, a las de financiación proscritas; a las fuentes de financiación productiva y finalmente a las empresas transnacionales. Empezaron a llamarse a sí mismo como “la empresa”. Nombre que hasta hoy usan.
Ahora bien, ¿estos elementos están presentes? Y la respuesta es sí y quizá la apreciación de no, está por las formas, más no por la intencionalidad ¿Están asesinando con sevicia? Sí, aunque no tan radical, pero así empezaron y la teoría del enemigo sustancial está más presente que nunca. En estos momentos es supremamente peligroso ir de un municipio a otro y esto lo plantea Eric Lair en que Colombia es una guerra contra civiles o es que a quienes están matando en Pivijay, Fundación, Aracataca, Ciénaga, Zona Bananera y Santa Marta. ¿Quién dice que son de un bando u otro? ¿Quién legitima esa verdad o la contrasta?
Hay diferencias marcadas entre la violencia paramilitar de los 90 y la violencia paramilitar actual. Eso es cierto. Los conflictos no son estáticos. En aquella época los miembros eran reservistas en su gran mayoría, en estos tiempos, hay una mezcla entre tik toker, menores de edad, jóvenes sin formación militar, pero letales, perversamente letales y un número gigante de excombatientes de las AUC, del EPL (y Pelusos) del ELN y de las Farc-EP-, al servicio de los grupos paramilitares en el departamento.
Siendo consecuente, no es posible medir una época violenta con la otra, como tampoco se puede medir el número de muertos de manera comparativa. Eso un error muy común. Por esto hay que medirlo a partir de la intencionalidad y de los elementos que hicieron posible ese primer momento: esas motivaciones que hacen que el ejercicio de la violencia se mantenga y eso está vivo en el departamento y, de que estamos volviendo a la época dura del paramilitarismo, lo estamos, aunque muchos intenten silenciar esta realidad como lo hicieron en el pasado.

